Capítulo 5
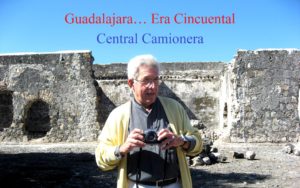
UN DÍA –era temporada de lluvias, cuando el campo toma esa fosca tonalidad verde–, hicimos el entonces largo viaje hasta el borde de la barranca de los ciento mil nombres, y que ahora se ha aproximado tanto a la ciudad. Ya la barranca no está lejos, ¿o sí? Viéndola, espectacular, magnífica, mi padre me dijo: “…mira, en este mismo lugar, hace años, estuvimos tu abuelo y yo; tal vez también mi padre y tu bisabuelo estuvieron aquí. Nada ha cambiado; todo sigue igual. Algún día, cuando vengas acá con tus hijos, verás que todo será diferente, todo…”. ¿Se equivocó papá en su profecía?
Esa enorme garganta pétrea y milenaria sigue allí, si bien es cierto que ya no corre un río –Río Grande del Señor Santiago, le llamaron los maperos novohispanos en lugar de Tololotlán–, pues se ha convertido en desagüe de tóxicos; si bien es cierto que la ciudad se asoma ya precariamente sobre la ceja y no se desbarranca, sólo por su maravillosa capacidad de equilibrio; si bien es cierto que la basura amenaza con taparla, ¿ha cambiado algo?
La Barranca sigue allí… Si cuento y recuento mis vivencias infantiles, no es tanto por el placer masoquista de revivir un pasado irremediablemente ido, sino para exhibir de alguna forma –¿vale mi propia y vivencial experiencia?– un proceso que tiene antecedentes. A nivel personal o colectivo, el olvido de la historia es preludio de extravío. ¿Extravío local? A veces pienso, no sé tú, que el extravío de una nación no es sino la suma de extravíos locales. No se puede barruntar lo que sigue, si se olvida lo que pasó. ¿Entiendes algo? Sin memoria no hay futuro.
Yo no sé quién fue el autor del proyecto de la Central Camionera; de la vieja digo, no de ese remedo –que no remedio– del aeropuerto de Fort Worth y que demuestra cómo, de una buena y original idea, pueden derivarse males insospechados. Tal vez ahora mismo debía ponerme a investigar quién fue el proyectista de aquella primera Central Camionera, para inscribir aquí su nombre a manera de discreto reconocimiento. El tiempo corre y no puedo detenerme… Es que, en este específico caso, no hubo imitación, sino generación aportante e importante de una idea; fórmula y solución local a un problema igual: de aquí.
México –país– se vertebró gracias a los caminos reales. Tal cual. Ahora resulta que esa denominación se ha convertido en nombre hotelero y si digo “camino real”, la expresión suena a turismo y a gente que puede pagar el precio para hotelarse allí. Ahora, país federado, los caminos son eso: federales. Antes, cuando esto era un vice-reino dependiente de un reino, las vías de comunicación terrestre era preciso que tuvieran el ‘placeat’ real o aprobación del monarca, y su trazo y hechura vinculó un extensísimo territorio; articuló este universo mexicano, tan notable por su disparidad: trópicos y montañas, selvas, bosques y desiertos. Cosmos multiforme. Por los caminos reales, entre saltos del suelo y sobresaltos bandoleros, iban mercaderes y mercancías de un lado a otro, en viajes y jornadas que ahora nos parecerían heroicas. ¿Sabías que un buen caballo apenas podía recorrer en un día, siete leguas? Conviértelo a kilómetros (menos de 50) y entenderás que desplazarse era una proeza.
Pues el sino o destino de Guadalajara, pienso que se marcó indeleblemente en el momento en que ella se convirtió en enclave de caminos reales; punto de convergencia inevitable en ese trasvase de mercaderías (“satisfactores”, dirían los economistas hoyendía). Largo rodeo para llegar a la vieja central, pero creo que vale la pena. ¿Carreteras? Como todo el progreso de este país es hijo de la tecnocracia, creo que no resulta fácilmente asimilable el hecho de que fuera un fraile excepcional, Sebastián de Aparicio, el primer hacedor de carretas en suelopatrio y luego, para las tales carretas, la primera carretera entre México y Veracruz, y la denominación prevaleció cuando la locomoción animada dejó paso a la mecánica.
La Guadalajara cincuental, me atrevo a afirmarlo, estaba vinculada con el estado y con el país, con esa trama primigenia de caminos reales, convertidos en su mayoría en brechas terraplenadas y muy pocos aún, en carreteras asfaltadas.
Es notable advertir que la depresión, allá al filo de los 30’s en Estados Unidos, repercutió favorablemente en Guadalajara, pues originó una incipiente red de transportes y transportistas carreteros o “brecheros” (dicho con más precisión). Por esas fechas, se procedió a la deportación de no pocos jaliscienses, que por fuerza debieron retornar. No sé por qué y si lo averiguas me dices, les llamaron “zurumatos” a aquellos repatriados que llegaron a la ciudad con sus “muebles” motorizados (¡y claro que todo lo que se mueve es mueble!) y comenzaron a dar servicio foráneo “movilizando” pasajeros.
Ellos se instalaron, con la venia oficial, en donde confluyen la calle de Héroes y la Calzada Independencia (¿calzada?), en los viejos depósitos de los tranvías –hoyendía trenesligeros–, que ya habían sido condenados a muerte… hasta su resurrección ochental. Allí, de facto, estuvo la primera Central Camionera citadina. Mas, con los camiones, ocurrió en Guadalajara algo parecido a lo que décadas atrás pasó con las diligencias. ¿Dije diligencias? Nosotros, los de la generación de la inmediata post-guerra, fuimos los últimos que pudimos conversar con los que habían sido usuarios de un medio de transporte que jólivud se expropió, para su glorificación maquillada de la historia. ¿Diligencias?
La palabra suena a épica del ‘wild west’, y no a parte medular de nuestra propia hechura estatal y nacional. Todavía en la frontera cincuental, existían restos de mesones que habían sido albergue de cocheros, pasajeros y bestias, para albergarlos en su tránsito por la ciudad. Allí, en las inmediaciones de esa colonia que ya te dije tiene un nombre sospechosamente extemporáneo, La Moderna, se veían los vestigios del enorme mesón del Tepopote, en cuyos corrales se encerraban incluso hatos de ganado que eran arriados de un punto a otro de nuestra geografía.
En diversos lugares de la ciudad, también en el centro, las diferentes corridas de diligencias tenían sus puntos de arribo. Todavía mis abuelos me contaban hechos memorables –tradición oral–, como aquel día, en que la diligencia que iba a México había sido asaltada, cerca del Puente Grande (quesque el diablo lo construyó en una sola noche), y que por ello, pasajeros y cocheros habían sido obligados a retornar a la ciudad… desnudos. Viejo cuento ese de la inseguridad carretera.
Si dije líneas antes, que con los camiones ocurrió lo que con las diligencias, fue para significar que a medida que se multiplicaron las rutas y las “corridas” o los carromatos de transporte, cada empresa tenía sus propias instalaciones. El tejaban tranviario donde se instalaron los “zurumatos” resultó muy pronto insuficiente y ya para los 40’s, llegaban al centro de la ciudad los armatostes que cubrían las rutas más insospechadas. Recuerda que la única carretera que unía a Guadalajara con “el más allá” capitalino, era la que iba por Morelia y las “Milcumbres”, cuyo trazo se había hecho más por requiebro político, que por lógica topográfica. Y si ésa era prácticamente la única carretera pavimentada, todos los camiones de servicio foráneo brincoteaban sobre las brechas que habían sido originalmente caminos reales.
“Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé, en compañía de mi chata lostrabajos que pasé…”. Durante dos décadas, en números cerrados, los viajes de bodas de los tapatíos biennacidos, no tenían otro destino lógico que el capitalino México. ¿A dónde más ir, si no había otra salida –literalmente viable–, sino a la imperial capital, tan parte del exterior? ¿Qué no somos parte del interior nacional?
La primera escala técnica (y llamémosle así, reverentemente), era en Zamora. ¿Cuántas honorables doncelleces tapatías quedarían extraviadas para siempre en esa michoacana población, en la ruta lunamielera? Que lo averigüen los amantes… de las estadísticas, que no yo. Para volver a reunir a todos los camiones en un mismo punto de partida y arribo, sin estorbar el flujo normal de la ciudad, se decidió, durante el sexenio de Yáñez, construir la Central Camionera. Y la decisión fue proporcional a la intención: grandes la una y la otra. Hacia las afueras (tal cual) de una ciudad chaparra, un gran terreno. Allí donde se hizo a toda velocidad un panteón para dotar de tierra mínima a los caídos durante el azote de la fiebre-peste del ochocientos cuarentaitantos. Donde estuvo el Panteón de Los Ángeles, y a donde fuera a yacer definitivamente el incompetente doctor Antomarchi: “médico que fuera de Napoleón Bonaparte”, según se leía en su lápida y que mi padre afirma haber visto en el otrora panteón (y si le dije “incompetente”, es porque así lo señalan los biógrafos del Corso, al narrar su estancia ultramarina y carcelaria en Santa Elena, donde Antomarchi le asistió hasta el último momento).
Sobre el panteón se había edificado un estadio de béisbol, derruido para dejar paso a la Central, que comenzó a destacar contra el achaparrado perfil de aquella ciudad en la que no había edificios. Mas, como no se trataba de que quedara arrinconada, cerca de nada, se abrió una avenida comunicante de cuyo nombre original, estoy seguro no te acuerdas. La que ahora se llama “Niños Héroes”, comenzó llamándose “Avenida Faustino Ceballos”, y ella permitiría la salida rápida hacia el suroeste de la ciudad.
¿Faustino Ceballos? Si te dijera que en Londres me enteré quién había sido tan notable personaje, ¿me lo creerías? Sucede que, por arrebato pasional –la historia es una actividad profundamente pasional–, me dediqué varios años a estudiar los folletos mexicanos que están en la Biblioteca del Museo Británico. Pues don Faustino fue un folletero, publicista o impresor (de esas formas se les llamaba a los de su especialidad), que trabajó con prensa y tinta durante los días de la primera revolución mexicana, a la que se conoce también con el nombre de Guerra de Independencia.
Avenida aparte, el proyecto y realización de la Central Camionera sería algo autógeno; por un extraña y singular ocasión, la ciudad no estaba imitando a la nodriza central, sino dando solución particular a un problema igual, e insisto en ello. Tan buena la solución, que pronto sería imitada en todo el país.
La puesta en servicio de tan funcional y distinta obra pública, tenía que ser en proporción a la misma; con un acto funcionalmente distinto, monumental en sí mismo, y no sólo con el tajo del listón por medio de tijera gubernamental. Acto que constituiría el punto de partida de las tapatías francachelas colectivas, ferial-festivas. Ca’quien habla de la feria… como de ella se acuerda. ¿Cómo te ha ido a ti con tus ciudadanas ferias? ¿Te acuerdas de la “Primera Gran Feria de Jalisco”? Yo sí, y en el próximo capítulo te cuento.