Capítulo 15
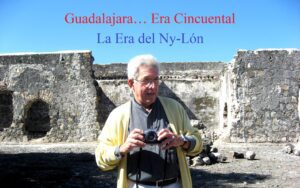
VUELTA –CON EL PRETEXTO aquel de ‘inculcanda repetenda’–, vuelta con la afirmación tan dicha de que todo tiene su historia. Que se sepa o no, es otro asunto, mas toda su historia tiene.
Redicho eso, voy a tratar de contarte la sucia historia (y al poner eso de “sucia” pude haberlo evitado por el simple hecho de que la Historia no es algo limpio, ¡qué va!) de una ciudad que descubrió a remolque de la tecnología el significado de la palabra desechable. Espero no quitarte mucho de tu muy poco desechable tiempo; menos, espero aburrirte.
¿Y qué me dices de la memoria? Quesqués la madre de la historia, por lo que podríamos ensayar una especie de ecuación de grado muy primitivo: buena memoria igual a buena historia. Y de esa precaria ecuación me cuelgo para formular una advertencia: que enfilo hacia el asunto con mi pura mala memoria, lo cual significa que soy un pretenso historiador (siesque…) perezoso, al que no le da la gana ir a las fuentes documentales, en donde todo debe estar registrado con precisión cronométrica.
Un accidente, que iba a convertirse en tragedia tercermundana décadas después, tuvo lugar en una universidad del Reino Unido. No fue en Londres, lo sé con certeza, como también sé que el tal reino no es concéntrico o centralista como el nuestro, en donde vivimos; por ello, lo que ocurrió en los años 30s en la tal universidad, tuvo reconocimiento no sólo en Inglaterra, sino en el mundo entero.
Un par de químicos trabajaban con derivados del petróleo buscando formular nuevas cadenas de carbohidratos, mezclando esto y aquello con lo de más allá y, claro, llevando un registro de las combinaciones que ensayaban. Un viernes –semana inglesa– dejaron los tubos de ensayo con diversas mezclas y al retornar el lunes, encontraron en uno de ellos un sedimento notable; se había formado un material tan novedoso como extraño, de esa manera un tanto fortuita o accidental, pues nunca imaginaron hacia dónde conducirían sus científicas pesquisas. Sólo que había un problema: ¿Cómo llamar aquello? Como la lingüística es inflexible en su mandato de “a lo nuevo, viejas palabras”, el diccionario griego les resolvió el problema: NYLÓN. ¿Qué significa? ¡LO INDESTRUCTIBLE! Y los griegos lo pronunciaban así: nilón. ¿Nailon? Lo mismo da…*
_____________________________________________________________________________________________________________
*De hecho he dejado intencionalmente esa versión del descubrimiento del Nylon, si bien fue Max Carothers quien en los 30’s y en Estados Unidos, llegó a formular la fibra luego de investigaciones conducentes a tal efecto. Más o menos simultáneamente, y en los laboratorios de la ICI en Inglaterra, se dio tal cual lo narré –y un poco accidentalmente– con la fórmula del polietileno. El lector aceptará, convencionalmente, que la indestructibilidad de ambos materiales permitió al autor tejer a partir del sonoro nombre de “bolsas nailas” a las que estaban hechas de polietileno, una historia hecha con la mezcla de las dos. ¡Alquimia literaria!
_____________________________________________________________________________________________________________
Insisto en que muchas veces resulta más importante que la fecha exacta, la situación circunstancial de un hecho. Así, el Nylon –que pasó a ser marca registrada– nació en el borde de la segunda guerra; comenzando o por comenzar ella, pero en ese punto, cuando aún no se resolvía el ‘who’s who’ euroamericano. Y aquel hecho un tanto accidental ingresaría a todo el mundo (a unos después que a otros, como siempre ocurre), ¡en la era plástica! Polietilenos, poliuretanos, polivinilos, distintas cadenas moleculares descubiertas después de aquel sedimento ¡in-des-truc-ti-ble!
Los procesos “uniformantes” internacionales toman su tiempo; ahora, los compases son más estrechos, y quizá si se hubiera producido esa revolución del plástico en la actualidad –lo cual resulta una paradoja, puesto que la minimización de compases mucho tiene que ver con lo plástico de la actualidad–, no hubiera tomado las décadas que requirió ese moldeable material en invadirlo todo.
En el comienzo de esta aventura literaria, te contaba que tuve la suerte de conocer la costa jalisciense cuando era ‘junglesca’, selvática. Por una simple razón económica (suma transnacionales y minerales y saca dividendos), si bien no había carretera entre Guadalajara y Autlán, entre esta población y Manzanillo sí existía una, bien trazada, por donde fluía hacia los barcos el manganeso. En los 60s, era notable el aislamiento de la costa con la capital del estado y si insisto en ese dato, es para que percibas, como yo lo percibí, un fenómeno que marca en mi memoria la cadencia del ingreso en la era plástica. Esto es, en los poblados y rancherías costaneros, apenas se conocían esas bolsas o embalajes que ahora todo lo cubren ya, las que tú y yo, por simple comodidad, le llamamos “plásticos”. Con un ingenio gramatical digno de encomio, los habitantes de aquellas bien remotas regiones –y lo digo así a pesar de la breve distancia kilométrica– decidieron que se llamaban “bolsas naila” o “nailas”, ajustando así concordantemente el femenino de “bolsa” con el enigmático nombre del material con el que supuestamente estaban hechas.
El nombre no me resultaba particularmente glorioso y sí muy sorprendente, pero ese hecho gramatical marcó en mi memoria (entonces adolescente) otro hecho paralelo: que quienes tenían envases de ese material, los guardaban como algo preciado y excepcional. Eso también me permite situar –con nebulosa precisión– que en la transición 50s-60s comenzó la invasión de ese ‘progresante’ material; envolvente, aplastante. ¿Asfixiante? Treinta años le tomó comenzar a invadirlo todo. Treinta años desde que hizo su aparición en un laboratorio; y en treinta años de estar aquí, ya te darás cuenta lo muy felices que nos ha hecho… Me dirás que tiene muy poca importancia tratar de averiguar cuándo comenzó a aparecer el plástico sobre la faz, no de la tierra, sino de nuestra “tierruca”. La cuestión, estoy de acuerdo contigo, no tendría mayor importancia si no fuera porque aparejado al acontecimiento, hay otro, único en la historia de la humanidad: al inventarse lo “¡desechable!” comenzamos a inventar ¡el MUNDO DESECHABLE! Dramática cuestión que tal vez no te interese mucho, pero que creo, tiene lo suyo de serio. ¿Tendrá?
De nuevo convoco (inútilmente, lo sé) a especialistas realmente sesudos para que nos expliquen hasta dónde alcanza a llegar aquella afirmación de Ortega, en el sentido de que somos nosotros y nuestra circunstancia; que somos entidades más o menos pensantes, rodeadas por cuestiones sensibles o sensoriales y que nos afectan y que influyen en nuestra forma de ser. Algo nos ha afectado, si es cierta la afirmación de Ortega y Gasset, la plastificación de nuestra circunstancia comunitaria. Por ello, trato ahora mismo de fijar esa frontera que va a marcar el ser de Guadalajara: antes y después del plástico. ¿Los habitantes eran de una forma antes de que se iniciara la plastificación local, con lo que ello pueda o deje de significar? ¡Plastificación! ¿Cómo te suena eso?
No se trata solamente del hecho físico de que el nylon-plástico pasó a formar parte de la vida cotidiana de todos. No; se trata del proceso social mediante el cual las fibras más íntimas de la convivencia adquirieron otra tonalidad o textura, a partir del comienzo de esa lucha –que nunca fue anunciada así– entre lo destructible y lo otro; entre lo biodegradable y lo cuasi eterno. Nomás para que te sitúes, un dato: los pañales desechables son producto setentero (de los 70s, cuando ese ¡adelanto! apareció en la ciudad); su hechura es tan prodigiosa que, cuando el niño que los haya usado ya haya transitado a la región del silencio, aún estará sin destruirse el plástico que impidió que sus desechos orgánicos le ensuciaran. O sea que, en sentido estricto, el niño es más biodegradable que lo otro: el plástico… que está biodegradando todo. ¿Cuánta paradoja cabe en nosotros?
Por las calles de Guadalajara, y durante siglos, había transcurrido un personaje polivalente e inconfundible. Indispensable también. Iba a decir que era “compositor” universal, pero mejor se ajusta el término “componedor” y casi universal. No era un individuo hijo de la ‘high-tech’ (alta tecnología), sino más bien de su prima remota y de baja ralea: la ‘low-tech’ (baja tecnología), o tecnología medieval prevalente, aun cuando ya se había cruzado la barrera del medio-siglo-veinte. Voceaba sus servicios con una cantaleta tan musical como imprecisa: “cooooooosas qué componer; coooooosas qué soldar…”. Y su pregón encontraba eco de puerta en puerta, y el soldador encendía su anafre de carbón y se disponía a calentar el cautín para realizar su artesanía componedora. Las amas de casa le daban a reparar los objetos más insospechados: bacines, baldes, ollas y cazuelas de peltre. Esa escena escondía una realidad: todo se usaba hasta el punto de no poderse usar más, y ya comenzados los 60s’ aún era parte del enjambre humano citadino aquel remendador de lo doméstico-más-o-menos-perdurable, mientras en el primer mundo ya había comenzado con furor el tiempo de lo desechable.
No es que me haya convertido ahora en abogado por el retorno al pretérito, y a aquella tecnología del fogón, en lugar del microondas. Lo que me cuesta trabajo aceptar es que el proceso de lo desechable haya afectado lo más afectable de todo. ¡El hogar también se hizo así: desechable! Todo de plástico y en serio le entramos al tiempo del ¡úsese y tírese! La tecnología no es mala; lo malo ha sido no saber hacerla… a nuestra imagen y semejanza.
Por favor, contradíceme si de química orgánica sabes algo, porque voy a hacer una afirmación temeraria: uno de los derivados más notables del plástico es –fue– el SUPER MERCADO. Producto de la plastificación. Echo mano a la memoria: El primer supermercado que se abrió en Guadalajara estuvo en la esquina de Libertad, con la entonces llamada Lafayette* –Chapultepec hoy–. Allí comenzó el supermercadismo tapatío, en la era cincuental, y como subproducto de la llamada “plastificación”, puesto que, sin los nuevos procedimientos de envasado y manejo de mercancías, hubiera sido impensable ese sistema de comercialización tan antiséptico, impersonal y notablemente imitativo del SUPER MARKET.
_____________________________________________________________________________________________________________
*Lafayette: Militar francés que colaboró con Washington en la independencia norteamericana. ¡Por si pocos militares hubieran existido en más de un siglo de revoluciones mexicanas, importamos héroes!
_____________________________________________________________________________________________________________
No es que tenga nada, absolutamente nada de malo la simplificación de los indispensables procesos de comercialización. Lo dudosamente bueno fue el marcaje de una frontera. ¿Indestructiblemente plástica? La “gente de bien”, al Súper; la común y corriente, al mercado. Es decir, el mercado, como punto de convivencia o convergencia, centro congregacional con toda su raquítica asepsia; con olor a fermento ‘tepachesco’, con todas sus deficiencias compensadas por una muy simple razón: La personificación. Marchante y mercante conversaban, discutían, regateaban; se conocían y tenían nombre. Había una relación humana entre mercader y comprador, impensable que se dé entre el anaquel y el consumidor que discurre a toda prisa comparando etiquetas, marcas y precios. El mercado cumplía con una función social un tanto cuanto homogeneizante. ¿Has oído a un consumidor extraviado regateando precios en un supermercado? Lo tomas o lo dejas; precios y aprecios plastificados por esa institución que comenzó a arraigarse en Guadalajara en aquella esquina que te dije antes. Mercancías de primera calidad. ¿Calidad de vida? Esa poco importa, ahora que todo se usa y se tira. Ritual urbano –ir al mercado– convertido (¿vas al súper?) en uno de tantos correres y carreras insípidas e implícitas al progreso. ¿Progresas?
Disfrutaba enormidades ir al mercado con la abuela; a SU mercado, que era el Corona y suyo, no porque tuviera acciones en él, sino por ese proceso de adopción que ya te he mencionado. Entre puestos y viandantes, oyendo aquel “¿qué lleva ahora, doña Lola?”; viéndola escoger frutas, verduras. ¿De cuál laguna o río provenían las ancas de rana que ella preparaba tan bien? Los que sí eran de Chapala, eran aquellos enormes y bigotones bagres que ya no los hay de ese tamaño. Y no fue una, sino varias veces, que regresamos a casa de la abuela, a la calle de Maestranza, en ¡calandria! Para ella, que vivió la transición al automóvil, aquello no resultaba estrafalario o exótico, sino algo tan natural como tomar un taxi. ¡Aquel mercado Corona de mis recuerdos infantiles! Olores, sonidos, vivencias. Como el mercado, simple y sin superlativo, pasó a ser pieza de segunda en el inmueblamiento de la ciudad, la piqueta se ensañó contra dos de los más tradicionales de Guadalajara. El muy pecador, a pesar de su nombre deífico de San Juan de Dios, fue transformado en el Libertad –¡uy, qué moderno fue durante poco tiempo!–, y el Corona, con toda su solidez de cantera secular, tuvo que ser derruido para dejar que Hidalgo dejara de ser calle y se convirtiera en “amplíiiiiisima” avenida. Pienso que si ese mismo miope criterio se hubiera seguido en Londres, el mercado del ‘Covent Garden’ no sería hoy el amable punto de reunión de artistas ni tendría el encanto de sus tiendecillas, restaurantes y cantinas que ahora alberga, al habérsele encontrado otra función al viejo edificio que ya no podía funcionar como lo que fue. Estorbaban el Corona y el de San Juan de Dios originales. Bienvenida la era del supermercadismo plástico.
¿Qué pasaría?, me y te pregunto; sí, ¿qué pasaría con los “guajoloteros”? Aquellos que al acercarse el tiempo de navidad aparecían por las calles de Guadalajara ofreciendo su mercancía… que caminaba con ellos. Con una vara iban arriando una parvada de esos bobalicones animales, aves, y pregonando las virtudes del viviente producto. Seguro los criaban y engordaban durante el año para, llegado el tiempo, ofrecerlos a las compradoras que salían a la calle a escoger el mejor guajolote para la cena. Ahora resulta impensable aquella escena cincuental, puesto que, al cruzar la primera calle, la alada mercancía hubiera quedado en desbandada o atropellada. Guajolote dije que se llamaba aquel producto ofertado en forma tan singular y no “pavos”; ahora se llaman así y poco falta para que transculturados, nos los engullamos en la cena del ‘thanksgiving day’ (día de acción de gracias) en nuestro muy cada vez más ‘american way of life’ (estilo de vida americano). ¿Qué no se parecen cada día más Guadalajara y Falfurrias, Texas? ¿Te suena mejor Guadalajiuston…? ¿Y los pateros? Ellos, que en un costal traían los patos cazados horas antes, se acabaron por una razón lógica: disecaron la Laguna de Magdalena y, además, nunca hubo control en la matanza de patos migratorios. Dije “razón lógica”, pero debí haber escrito “ecológica”, porque esa fue la causa de la desaparición de los pateros. El carbonero, con sus borricos, tampoco pudo transitar más por las calles de la ciudad, ofreciendo bosque quemado para los fogones de no pocas cocinas. ¿Por qué todos los carboneros siempre andaban tiznados? Dímelo tú. Y el “¡tieerra para macetas!” también pasó a ocupar su sitio en el silencio, como los que ofrecían ¡leche de burra! y que arriaban sus borricas en pleno centro y en los 50s.
Te dije que íbamos a hablar del comienzo de la ERA PLÁSTICA; del comienzo de la plastificación citadina, frase que alcanza a significar la modulación de una nueva forma de ser de los urbanos. ¿No quedamos en que yo soy yo y tú eres tú, y somos parte de la circunstancia? ¿Que ella nos influye?
Igual que muchos durante muchos siglos, mis primeras letras las escribí con tintero y canutero; mojando la plumilla en el tintero que se acomodaba en un hueco que había ex profeso en los pupitres. Las maestras hacían mucho hincapié en que no mojáramos con tinta las trenzas de las compañeritas condiscípulas del pupitre delantero y tal recomendación no siempre era bien atendida. A poco, hicieron su aparición unas novedosas plumas que a falta de otro nombre se les llamó ¡Plumas Atómicas! Biromes les llaman los argentinos, porque Biro –húngaro argentino– fue el inventor de esos bolígrafos (otro nombre) a los que los colombianos dicen “esferógrafos”… Pues sin plástico, sin los plásticos, no hubiera podido desarrollarse tan prodigiosa máquina de escribir; esa fascinante herramienta de donde brotan tantas palabras y que es ¡desechable!
Por una extraña trasposición, pareciera que se hubiera inventado también la Historia igual: desechable o plástica-reemplazable. No sirve; se tira. Sólo que, al tirar la Historia, estamos tirando la posibilidad de no repetir errores en el futuro.
¿Que nuestro proceso de desarrollo está en pañales? ¿Desechables? En los cincuentas comenzó a asomar su nariz –de plástico– aquella paradoja que te decía al principio: el nylon, que significa “indestructible”, según el diccionario griego y amenazando la bien destructible capacidad de supervivencia, no en la ciudad sino en el planeta. El plástico, que todo lo cubre ahora, amenaza asfixiarnos. Se presentó ante nosotros como un buen amigo que iba a simplificar nuestra vida, y allí está, invadiéndolo todo. ¡Qué verde era el valle; qué plástico se hizo!
Una enriquecedora mezcla de historia, crónica citadina e interesantes anécdotas personales al personal estilo del Vallero Solitario de Atemajac !