Capítulo 8
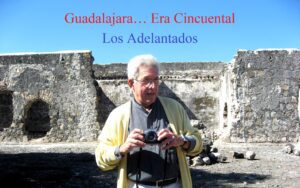
BONITO TÍTULO, Y CRÉEME que no me refiero al que seguro alcanzas a ver un poco arriba; me refiero al título que daba la corona de España a los que iban abriendo brecha en tierras incógnitas, durante el proceso de conquistacolonia. “A la espada y al compás, más, más y más…”. Pa’lante, y delante el Adelantado. Pero, y ¿los que se adelantan a su tiempo? Grave riesgo, dado lo frágil de la frontera entre la genialidad y la locura.
Ahora no me referiré a los Adelantados en la Nueva Galicia, capitanes de armas tomar, sino a unos individuos que algo de ello tuvieron –adelantados–, en la era cincuental. Los sociólogos nunca se han abocado a estudiar (los antropólogos tampoco, porque sólo tienen tiempo para dedicarlo a cosas serias) la función indispensable que desempeñó el bobo del pueblo; y el bobo del barrio, en el caso de las ciudades en las que aún no se extraviaba la urbanidad y en las que el humanismo aún no daba bandazos naufragantes.
¡El bobo!, figura egregia que servía de hazmerreír, pero que era en cierta forma adoptado por el pueblo o por el barrio, según el caso; elemento humano-urbano insustituible al que se le maltrataba afectuosamente. Tal el caso porfiriano del egregio don Ferruco, con su levitón y su siemprestar o estar siempre en la Plaza de Armas. ¿Locos? Más bien seres desafiantes de la tan siempre frágil normalidad. ¿Eres normal? ¿Cuál es la norma a la que hay que apegarse para serlo? Ya me dirás que lo que la mayoría hace es lo que hay que hacer, para pasar por normales. ¿Será?
Recuerdo a tres personas que en la década del quebranto, fueron sobresalientes en su desafío a las leyes de la normalidad. Yo me atrevo a llamarles “adelantados”, porque considero que ciertamente sacaban un pie delante a la cadencia poblano citadina –en ese tiempo en el que la pequeña puebla tapatía deseaba con frenesí hacerse ciudad de pelo en pecho–, aunque quizá se puede argumentar que se trataba de individuos fuera de tiempo, y que ello, en algún momento, podría interpretarse como “retrasados” y no lo otro.
Si tú hubieras rondado por la Plaza de Armas en aquellos años, por el Centro congregacional y único, inevitablemente los hubieras conocido. No había forma de no coincidir con alguno de ellos, al voltear una esquina o qué sé yo dónde. Muchos, si no es que todos, le llamaban el Loco Avitia, y significo con mayúsculas lo de “Loco‟ porque no cualquiera alcanza tan notable nombre en el bautizo colectivo de la boca popular. Y le decíamos así, porque su figura garruda, enfundada en un atuendo blanco, y sus barbas patriarcales, le hacían resaltar contra la chateza de la hipotética normalidad.
Avitia comenzó a figurar como ser distinto –o como lo otro (“loco”), que es la forma común de llamar a los diferentes–, cuando lo de la “Primera Gran Feria” de la que nos ocupamos renglones atrás. De allí, a partir de ese punto, comenzamos a verlo en las calles, en una destartalada camioneta artillada con una bocina, y pregonando las virtudes de su credo. No que fuera un subversivo, o lo era en la medida en que era un alterador de costumbres ancestrales. ¿Pregonando qué? Las virtudes del vegetarianismo, eran el simple y atentatorio credo de tan apostólica figura; de Avitia, con su huesuda persona y su edad impredecible o incalculable.
Era forastero (provenía, si no me equivoco, de Sonora) e indudablemente, su orientalismo no era de generación espontánea, pues de alguien debió haber aprendido aquella forma de actuar y de ser, que años después sería tan respetable en bocas de gurús y naturistas. ¡El adelantado Avitia! Él era objeto de burlas, y cumplía con precisión su papel de “bobo del pueblo”, esa estirpe prácticamente extinta de seres que ocasionaban risas y que no parecían sufrir por ser detonadores de esas, que los especialistas llaman catarsis.
Precursor, sin prestar mayor atención a burlas ni incomprensiones; adelantado de lo que ahora podría englobarse con el nombre de “movimiento verde”, y con lo blanco de su atuendo, quizá quería significar esa pureza ¿irremediablemente perdida en el altar del progreso? Símbolo anticipado de una lucha entre lo verde-natura y lo gris-contaminación, que nadie advertía como una lucha ruda próxima a advertirse. A tal punto estaba comprometido con su credo y sus implicaciones, que por sus propios vegetales (por decirlo de alguna forma) se lanzó sin más partido que su persona ¡como candidato a gobernador del Estado! ¡Bravo Avitia!
De pronto, por el bocinón instalado en el techo de su desvencijado mueble, las arengas avitienses no eran solamente en pro del consumo de vegetales, sino promotoras de un viraje político o incitadoras a no tragarse otras ofertas políticas, sino las de él. Ignoro cuántos votos obtendría en la desigual contienda, pues con espinacas sólo Popeye puede detener aplanadoras; mas, quizá no habría venido mal a la ciudad atender algunas de sus recomendaciones tan teñidas de verde, Avitia no fue gobernador y no pude evitar decirte lo obvio.
La última hazaña que recuerdo del venerable Avitia fue otro lanzamiento. Con algo de publicidad previa, convocó a quienes quisieran verle vital –él decía haber cumplido más de cien años, pero debe haber andado por los setenta– a que acudieran a la alberca del Club Atlas (que estaba en el Paradero), a verle tirarse clavados desde la plataforma de diez metros, con lo que él y su hipotética edad demostrarían contundentemente los enormes beneficios de su régimen… vegetal, que no político. Después de aquella exhibición de clavados, Avitia, con su apostólica barba, cayó en el silencio; o en silencio la ciudad lo calló.
¿Dónde Avitia quedó? Ve tú a saber qué sería de este precursor de gurús y naturistas que hoy forman parte de la cotidianeidad citadina. El olvido se tragó a quien con sorna, muchos llamaban “Padre Eterno”, y que eterno no fue; ¿Buenhombre? Quizá…
Más pintoresco, y más parte del centro urbano, era aquel viejecillo que iba por las calles bajo un enorme sombrero y esgrimiendo en la mano un enorme megáfono o bocina de lámina; rudimentario amplificador de su voz humana y pregonante. Era él una reminiscencia viviente de siglos idos, de los tiempos en los que el pregonero iba por las calles de pueblas y ciudades, notificando las cosas más dispares: noticias, bandos políticos y lo que hoy llamaríamos “comerciales” o anuncios.
Por cierto, no hace mucho, en una vieja película filmada en la ciudad y con José Alfredo Jiménez joven y cantando, le vi atrapado allí en el filme y no pude evitar conmoverme al recordarlo cómo iba por las calles céntricas de la ciudad, ganándose su precaria vida a voz en cuello y perseguido por la chiquillería burlona a la que respondía con insultos. Poco respeto merecía a los adolescentes aquella reliquia viviente, cuyas barbas casi alcanzaban su cintura; algunos comerciantes contrataban sus servicios, más por caridad disfrazada que por creer en las campañas del publicista ¡que eso era! Publicista que hacía públicas las ofertas de tal o cual tienda, y en forma ingeniosa: “¡Tomando atole en un jarro y hablando fuera de broma, los mejores sellos de goma, son los de Salvador Navarro!”.
Le recuerdo repitiendo ese estribillo, allí, en la esquina de Corona y López Cotilla. Tomando el atole en jarro, y hablando sin broma, donde haya quedado, la ciudad tiene una deuda enorme con ¡POLIDOR! Magnífico personaje, genial, en cuya persona se sintetizaban el pretérito pluscuamperfecto y aquella modernidad cincuental. Otro fuera de tiempo, de los de esa especie a quienes la forma más sencilla de clasificar es encasillándolos en el genérico de “locos” o “bobos del pueblo”, y así les catalogaba aquella ciudad lejana a la que aún no se le fracturaba el costillar demográfico.
Gracias a aquellas memorables conversaciones con el Dr. Villaseñor, me enteré de dónde era Polidor, y de su nombre real; esto es, de donde llegó para adoptar como suya una ciudad que le fue ingrata, por el simple hecho de llenar con palabras altisonantes y rimadas –con su embudo de lámina– el centro urbano; y para llenar de improperios, en auténtica defensa personal, a quienes le molestaban por desempeñar tan profesionalmente su oficio.
¿Cuántos locutores envidiamos el ingenio pregonante de Polidor? ¿Cuántos publicistas saben que todo tiene historia, y la publicidad no es la excepción? Una deuda no pagada a Polidor. Tal vez una estatuilla de tan hermoso personaje sería un magnífico galardón para publicistas o locutores que ahora inundan con pregones electrónicos, una ciudad en la que vivió un trozo humano de historia llamado así: Polidor (cómo se llamó en realidad no importa, por ello no te lo digo).
El tercero de los Adelantados –con apariencia de retrasados–, difería en calidad a los otros, pues ostentaba un título profesional aparejado a su apellido. Llamémosle con el título que él anticipaba a su nombre: Profesor. Profesor ‘sui generis’. Recuerdo que vivía en una colonia que tardó mucho en poblarse y que tiene un nombre peruano –Cuzco, fue la Ciudad del Sol–; colonia que está aún decorada con motivos aztecas: pirámide y todas sus calles bautizadas en Náhuatl. Ca’quién hace fraccionamientos o ciudades del sol como puede y quiere… mas el caso es que él vivía allí, en una casa bizarra que no desentonaba con la colonia, pues su fachada estaba decorada con motivos igualmente aztecoides.
En la cochera había enormes carros, Cadillac, que no dejaban lugar a dudas de lo exitoso que era el propietario de ese palacete, en el ejercicio de su profesión medicante. Su consultorio –también bizarro– estaba a espaldas del Degollado. Era fascinante asomarse a ese lugar, por Ángela Peralta, pues para significar su poco apego a la ortodoxia galénica, tenía vitrinas, y en ellas un sinnúmero de animales: culebras, sapos, pájaros y qué sé yo.
Yo no tengo elementos para dudar de su capacidad profesional o para confirmar sus curativas cualidades; lo único que puedo decir es que su persona y la forma de desarrollar su ‘modus curandi’ escapaban a lo ordinario, y que eran una especie de confirmación de que en ocasiones lo PROGRE y lo REGRE de la mano van. ¿El PROGREso no sabe a veces a REGREso…?
Hoy, el retorno a la herbolaria, supuestamente llevada a su perfección ultra-secular por los aztecas, es también supuestamente una ciencia que compite con solvencia o disolvencia en el mercado nacional del dolor, y en ese sentido el profesor fue un adelantado.
Todos los días aparecía en un periódico –invariablemente en las páginas policíacas, donde el dolor ajeno se convierte en gusto propio–, un recuadro en el que tal o cual paciente manifestaba su gratitud por haber sanado “gracias a las plantas medicinales del profesor…”. Las enfermedades sanadas eran ¡todas!, pues ningún virus o bacteria parecía resistir la efectividad del arsenal de yerbas curativas, ubicado en la callejuela de Ángela Peralta (hoy, si no me equivoco, extinta; no Ángela, que hace mucho exhaló su último trino, sino el callejón con su pisable nombre).
El profesor –diría mi padre– era dermatólogo general, pues se especializaba en la piel humana… y todo su contenido. Alguien diría que la renacida y moderna devoción herbolaria es hija de la crisis, que casi nos obliga a pastar, con lo caro que están las medicinas. Opiniones. Ciertamente desconozco la potencialidad curativa de diversos pastos y poco sé de medicina. La última ocasión en que tuve conocimiento de las avanzadas o retroactivas teorías del profesor, fue cuando leí un artículo en el que proponía una fórmula única para salir del atraso nacional; esto es, fomentando el surgimiento de la inteligencia mestiza. ¿Cómo? El método muy como él –‘sui generis’–, no podía ser de otra forma: a fin de fomentar el desarrollo cerebral de los niños mexicanos, era preciso ¡extraerles un ojo! Que esa sencilla maniobra, además de privarlos de la estereoscopía, desarrollaba extraordinariamente no sé cuáles regiones de la sesera humana, lo cual se traducía en inteligencia. Si no me equivoco, como prueba de lo efectivo del procedimiento, ofrecía una e indiscutible: su propia y tuerta persona. ¿Inteligente el profesor? Dímelo tú que tal vez le conociste mejor que yo.
Hoy, la ciudad –una de nombre–, es muchas; se ha multiplicado intrínsecamente y alberga comunidades humanas disímbolas (y no me meto a discutir cómo la uniformación convive con la heterogeneidad). Hoyendía ya es fácil para cualquiera pasar desapercibido en una ciudad, Guadalajara, donde antes era difícil ocultarse; es fácil ser uno más entre los muchos de una urbe excéntrica y que ya no confluye ni gravita en torno a su centro, en el que hasta hace dos-tres décadas, todos, en algún momento, coincidían y en donde muchos se conocían. La virtud defectuosa –como todas las virtudes–, de las ciudades excéntricas, es precisamente la impersonalidad del tú y yo convertidos en “uno más” que a nadie importa, sino a ti y a mí. La relación ciudad-usuario se convierte en lo mismo: en algo impersonal, sin calidez y meramente utilitaria. “Mientras yo viva bien, la ciudad es una abstracción más o menos grande que me importa un centavo”. ¿Vale algo un centavo?
Ya no son las casas del portón abierto, del patio andaluz que se advertía al fondo del cancel; ahora, la casa amurallada, blindada si es posible, para aislarle de la ciudad. “¡Que esté mi jardín regado, y que de sed se muera el vecino al lado…!”. Hay que sobrevivir y ni modo; dura es la selva de concreto.
Hoy, el bobo del pueblo ha desaparecido; la singularidad del “adelantado” se la ha tragado el anonimato estadístico del “muchos en el valle”. ¿Tú sabes cuántos somos-son? ¿Alguien sabe cuántos somos-seremos? Crece y crece… ¿Ya te multiplicaste?